Seguros, cajas de alta seguridad con un interior de espuma perfectamente adaptado a la forma de la obra, ya embalada con distintos tipos de papel, transportes climatizados en camiones blindados con suspensión que aísla la caja de la vibración de la carretera, inmensos "containers" para el transporte aéreo, acompañamiento militar o policial, cámaras de seguridad, guantes (de látex o de tela para según qué obras), vitrinas de alta seguridad con cristal antirrobo climatizadas cerradas con tornillos únicos cuyas cabezas no pueden ser visibles, sujeciones con clavos especiales, soportes con materiales neutros, luces sin rayos ultravioletas ni infrarrojos, control constante de temperatura, humedad e iluminación: el transporte, la manipulación y la exposición de obras de arte, antiguas y modernas, moviliza una ingente cantidad de recursos -a los que se suman los seguros, los guardias, la restauración, el estudio mediante escáners y microscopios de las obras a exponer- y de especialistas. La obra de arte es un fetiche ante el cual todos debemos inclinarnos. El trabajo bien lo vale: los precios que alcanzan determinadas obras así lo exige. Cualquier obra se analiza minuciosamente a la búsqueda de rastros de falsificación y de manipulación. Un ejército de expertos interviene en cada adquisición y exposición. Informes y contra-informes se preparan para certificar la autenticidad, la buena conservación, la legalidad de las obras en venta y expuestas. Las obras de arte requieren una corte de técnicos, restauradores, fotógrafos, avocados, notarios y estudiosos que cuidan para que nada le ocurra a la obra, protegida incluso del paso del tiempo.
¿Fetichización?
La idolatría a la que da lugar y se presta la obra de arte -y cualquier obra, artística, utilitaria o mágica-, hoy, no se corresponde en absoluto con el trato que el "fetiche" recibe o recibía en culturas antiguas -por ejemplo, en Europa, anteriormente al siglo XVIII- o "primitivas" (desde Mesopotamia, Egipto, Grecia, Iberia, Roma -por citar culturas antiguas cercanas- hasta culturas africanas de principios o mediados del siglo XX). El objeto, en sí, no tenía valor. No valía nada. O, mejor dicho, solo valía, solo tenía poder, si estaba inserto en un conjunto de actos rituales que le daban "sentido". Las estatuas debían fabricarse siguiendo determinados procedimientos, los artesanos debían respetar ciertas reglas de comportamiento, y los conjuros eran tan importantes como los gestos. Una estatua no era nada sin el rito final de la apertura de los ojos o de la boca que requería la presencia de un sacerdote quien, con un cuchillo que deslizaba sobre la superficie de la figura, la "animaba" a despertarse. A partir de entonces, la estatua -como cualquier objeto- requería constantes cuidados: debía ser lavada, vestida, alimentada, paseada, como cualquier ser vivo, como todo ser sobrenatural. El templo, la capilla, la hornacina o la caja -el arca de la alianza, por ejemplo- era su morada y nadie, salvo sacerdotes -a los que tanto se parecen quienes manipulan obras de arte hoy-, podía tocarlas ni estar incluso frente a ellas.
Dado que lo que contaba no era el objeto sino los procedimientos mágicos o religiosos gracias a los cuales se daba sentido a la creación -se la convertida en un ente capaz de influir en la vida de la comunidad en cuyo seno se insertaba, comunidad que creaba y organizaba-, una obra, un objeto podía ser sustituido por otro. De hecho, la vida de los objetos era limitada, no así la importancia y la fuerza de los rituales que les conferían vida. Por eso, de tanto en tanto, las obras eran reemplazadas. Las que eran destituidas no eran abandonadas a su suerte, sin embargo. Como todo difunto, merecían el mejor de los tratos en su traslado a otro mundo. Los objetos desposeídos, que habían perdido fuerza, lustre, sentido, eran recogidos cuidadosamente y enterrados con todos los honores -ya que, en cualquier momento, podían animarse de nuevo y tomar cumplida venganza de quienes no los habían respetado. De hecho, algunas efigies eran mutiladas a fin de evitar que cobraran vida y salieran de su encierro. Las obras que las sustituían no se diferenciaban para nada de las anteriores. Se creaban y se animaban siguiendo idénticos procedimientos. la novedad estaba proscrita. Los ritos exigían su debido cumplimiento para ser efectivos. Cualquier error, olvido o cambio conllevaba el rechazo de los poderes sobrenaturales que podían utilizar los fetiches o los objetos como armas arrojadizas que infectaban y disolvían una comunidad.
Es por eso que la exposición de obras anteriores al siglo XVIII en Europa, o al siglo XX en otras culturas, no tiene sentido. Se exponen a la vista del público objetos cuyo interés, cuya razón de ser residía exclusivamente en los procedimientos técnicos y mágicos -no existía separación alguna entre ambos procedimientos- que los habían alumbrado. Dichos objetos, por otra parte, solo eran dignos de ser reverenciados, protegidos, conservados, mientras presidieran determinados rituales que se organizaban alrededor suyo -o, mejor dicho, que exigían. Fuera de éstos, las obras no tenían interés, en el doble sentido de la frase: no tenían interés para la comunidad y, a la vez, el objeto dejaba de tener interés en hallarse presente en el centro de una comunidad y de protegerla. Los fetiches podían desaparecer.
Lo que se debería exponer, para entender la función, para apreciar las cualidades de los objeto, son intangibles: los gestos, las expresiones que los habían alumbrado -como, por ejemplo, exigieron los artistas conceptuales que no daban valor a los objetos sino a los procedimientos que habían desembocado en la producción de un objeto que solo era una parte, y no la más importante, de una "acción". Sin embargo, a diferencia de los rituales "antiguos", los gestos de los artistas conceptuales respondían a programas personales, y no a protocolos "inmemoriales" que debían ser respetados al pie de la letra.
La "fetichización" del objeto, hoy, revela, posiblemente, la necesidad de credos cuando éstos han dejado de ser de recibo; objetos a los que aferrarse para seguir creyendo, por ejemplo, en el sentido de la vida. Un triste sino.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)












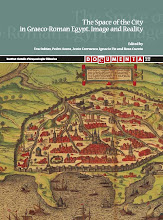





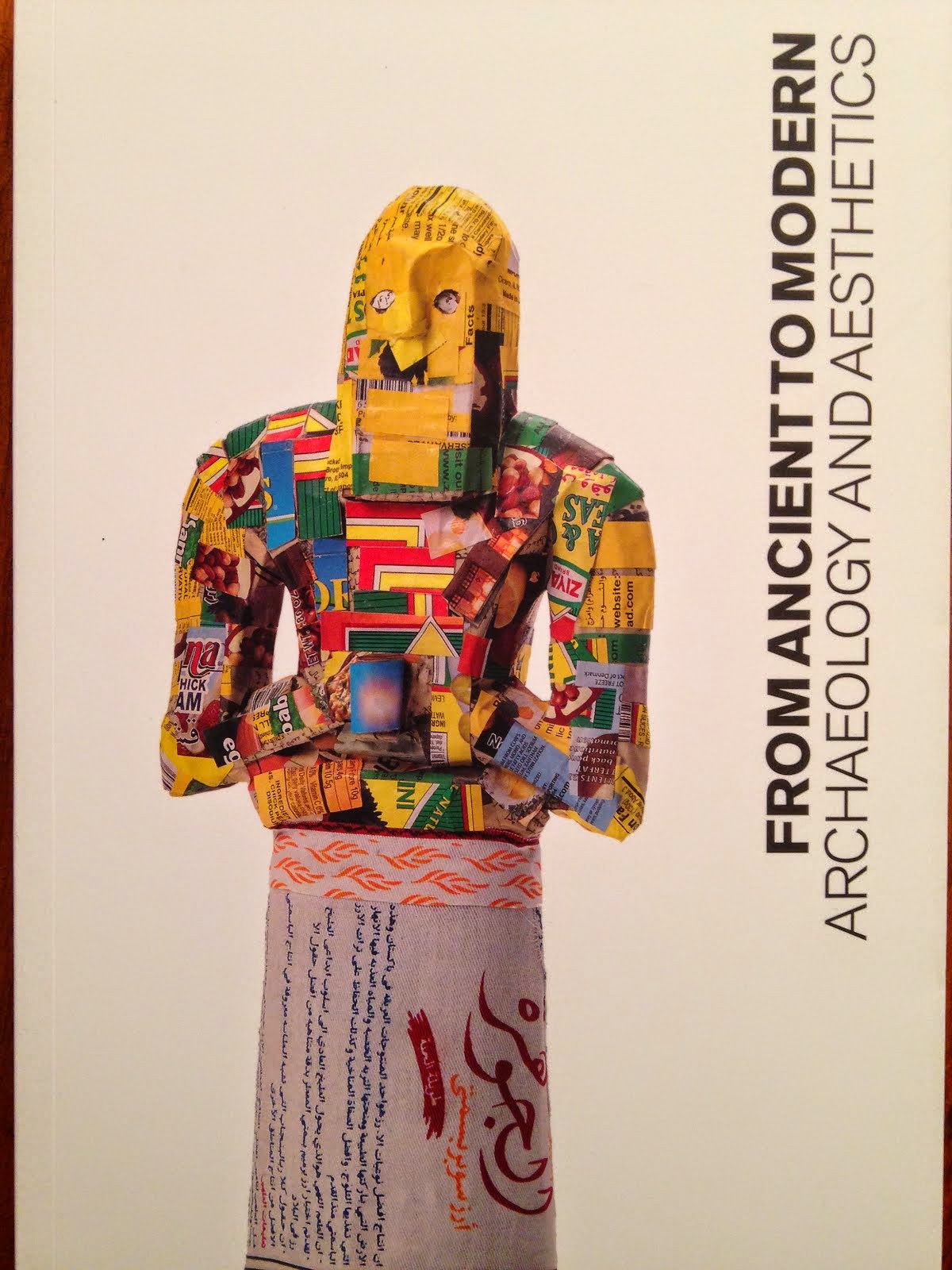





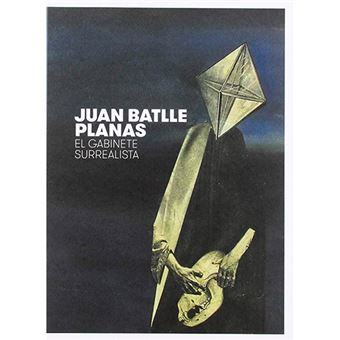

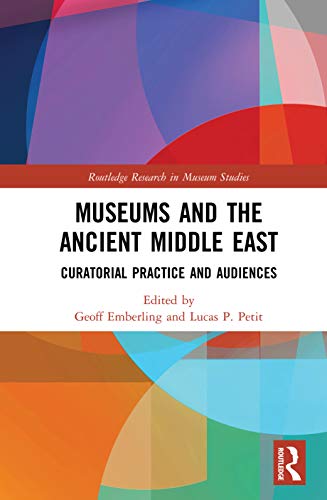
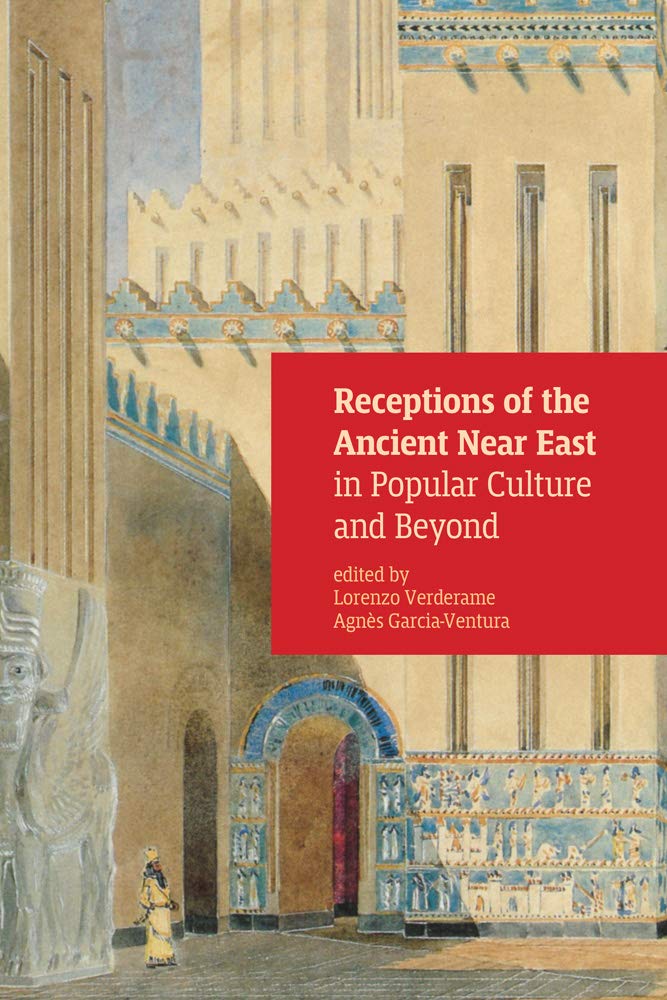






No hay comentarios:
Publicar un comentario